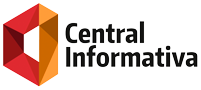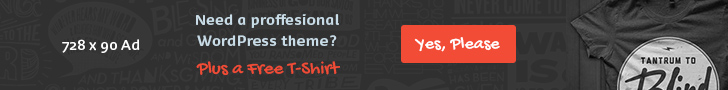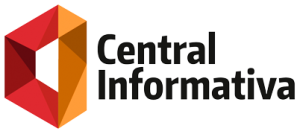Tiré el anzuelo. El disparo perfecto. Ya el Toño me había enseñado con antelación y paciencia, cómo había de hacerlo, cuántas vueltas antes de arrojarlo.
El contrapeso perfecto, el zumbido poético del hilo al romper el aire. La carnada estaba allí. Nosotros a esperar el rumor del agua, el movimiento sugerente del triunfo.
Mientras la espera comíamos lonches de pan con bolonia, a veces carne endiablada con galletas. Acudíamos al represo una o dos ocasiones por semana. A veces en días de asueto, a veces nomás al desviar el camino en dirección a la escuela, hacia la sauceda.
La pinta redituaba alegría. También regaños crudos porque la abuela se la sabía de todas. Nomás mirarnos al llegar y concluía la pata de la cual veníamos cojeando. El olor a divertimiento es inocultable.
Pero antes, en el represo, esa es la cosa que he querido contar. Mientras mirábamos las ondas del agua al recibir dosis de viento, un pájaro vino a perturbarnos.
Pinchi pájaro, el más feo del mundo. Se nos paseaba por la cabeza emitiendo el sonido más feo también del mundo. Croaba con un misterio implacable, como si desde el vientre le saliera un dolor agrio, como si todas las penas de la vida cupieran en él y necesario era sacarlas.
De pronto se alejaba de nosotros, se paraba en la rama más alta de un eucalipto, desde allá parecía vigilarnos. Nos amedrentaba. No podíamos concentrarnos en el tacto de nuestros dedos con el hilo, en la espera de información, el movimiento que anhelábamos para tirar del anzuelo.
Estuvo allí por un tiempo indefinido, solo mirando, como al acecho. ¿Qué pasaba por su mente como instinto? Ni idea. Sólo nos miraba.
Ocurrió de pronto, se nos vino de piquete derecho. El Toño con su habilidad se puso trucha, levantó el carrizo como caña y el pájaro vino a estrellarse contra él. Quedó derrumbado. Todavía en la vera del represo, el pájaro, negro como un carbón, refunfuñaba al ritmo de su pataleo.
Tenía en el pico un papel. El Toño lo extrajo con cautela, para no romperlo. Ya había pasado mediodía, lo supimos porque a esa hora bajaban del cerro los operadores de la potabilizadora, tendían sus lonches debajo de los árboles, en ocasiones nos invitaban.
El papel, de un color ocre, teñido por el tiempo, tenía inscrito un mensaje. La memoria no me falla, no me puede fallar con tan intenso acontecimiento, ante el temor más férreo que he experimentado durante la infancia. Ustedes no saben lo que es sentir la energía de un pájaro desconsolado, irritado. Escuchar su sonido como un lamento.
El Toño me pidió silencio. Extendió el papel, sus ojos parecían abandonar sus cuencas. Estaba yo en silencio y a la espera de que el Toño me leyera, saber lo que allí decía me resultaba por demás necesario. Me temblaban las mandíbulas. ¿Por qué el cuerpo se manifiesta ante situaciones como éstas?
No pude escuchar lo que el Toño leía, porque en ese momento se encendió la moto conformadora de la potabilizadora. Un viento recio nos envolvió en su vientre, y no paró hasta hacernos brincar hacia el agua.
Cuando el viento, a manera de remolino, cedió, el Toño estaba sumergido en el represo. Me asusté de no verlo salir. A los segundos después miré como el pelo del Toño emergía a la distancia. Nadó hacia la orilla, nos reencontramos. La luz del día se había convertido en tarde. El color del cielo había perdido el azul y se transformaba en gris.
Nos miramos fijamente. Con la vista le pregunté por el papel. Él me señaló las cañas, sin decir nada las fui envolviendo.
Al llegar al final del hilo y encontrar el anzuelo, lo más inesperado ocurrió, en la punta del metal yacía enganchado el pájaro. El papel permanecía en el interior de su pico.