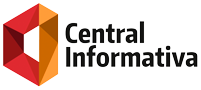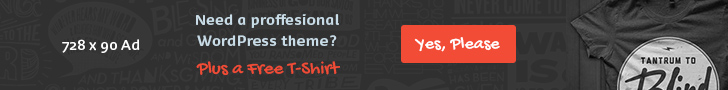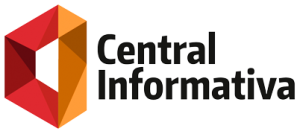La semana pasada leí un pequeño libro, complejo y luminoso, del filósofo y dramaturgo francés Gabriel Marcel. En dicho libro se habla de cuestiones metafísicas que no vienen aquí a cuento, aunque como telón de fondo se descubre un concepto que hoy más que nunca me parece necesario enfatizar: la esperanza.
No se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta de que el mundo que vivimos se encuentra enfermo de una epidemia de angustia. El miedo parece tocarlo todo y nunca como hoy una generación de jóvenes se vio forzada a vivir bajo el peso infame de tanta incertidumbre. Agobiados por la falta de certezas, las personas nos arrojamos al mundo con ansia para hacer algo, cualquier cosa que nos salve de la soledad, porque ahí los pensamientos se vuelven más densos y la vida más irrespirable.
Una economía devoradora del medio ambiente y una ética de consumo bulímico nos ha arrojado a las puertas de la devastación global y la derrota personal. No exagero, la realidad es obstinada y parece desplegar día con día frente a nuestra narices lo grave de una situación en la que todo lo que era sólido se ha disuelto en el aire y el suelo sobre el que caminábamos se ha convertido en unas arenas movedizas que amenazan con devorarnos a todos.
Pues bien, es preciso ante todo esto pensar y pensarnos; es decir, detenernos un momento y separarnos del ruido para conocernos verdaderamente en nuestra intimidad personal. Sin ese esfuerzo por saber quiénes somos, qué queremos y qué podemos hacer ahora mismo, será imposible alcanzar esa esperanza sanadora que la persona y la comunidad –local y global- tan urgentemente necesita.
La esperanza se alimenta de diálogo con los demás, apertura a la diferencia, voluntad de transformación personal, disciplina, fe y cultivo de la sensibilidad de cara al arte. Todo esto no es otra cosa que una radical mutación de la conciencia; si no aprendemos a vivir con poco, si no asumimos la vocación del amor en cada acto cotidiano, la esperanza no será sino una mariposa seca detenida entre las páginas de un libro que ya nadie lee.
No hay poder político que pueda cambiar el mundo si no es animado por la fuerza de una comunidad que trasciende su egoísmo y entiende el carácter salvador de reconocernos a nosotros mismos en nuestros semejantes.