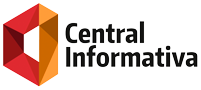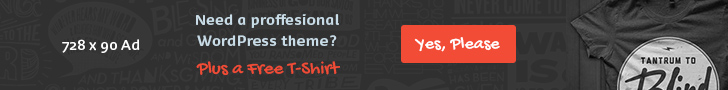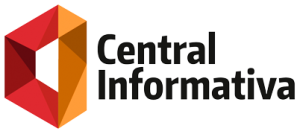Un día dijeron que él cantaba. Se corrió la voz. Desde entonces canta que es un encanto. El canto que emerge de los callejones, debajo de un árbol, al lado de los laureles. En el barrio.
Adolfo Bojórquez Preciado es el Fito Lucas. Lo recuerdo en los setenta, arriba del Super del Sol, por la calle Jesús García, en la quinceañera de la Bertha.
El Fito se discutía con La Proyección, ese grupo de ensueño que nos guiñaba la emoción siendo nosotros niños aún. Las puras rolas que andaban pegando a rajatabla. El idioma que predominaba era el inglés, el rock su género. Sharona mía y tantas otras: de los Credence, de Las águilas.
Nada energetiza más que la música en vivo.
Hace unos meses que al Fito lo ando mirando en el Club Obregón. Con su característica sonrisa, con sus destreza para el baile. Y qué decir de su canto. De pronto el escenario se vuele de él, mientras la compañía en las notas se las deja cae Nibel 70 (sic), los músicos anfitriones del recinto.
Ayyyy la culebra. Puede decir el Fito, mientras los danzantes en pareja o no, llenan la cancha que como techo tiene las nubes de la noche. Un par de gotas que anuncian llovizna.
Y mientras el Fito dice las estrofas yo lo vuelvo a ver en el barrio, con la idolatría de siempre. Porque debo ahora parafrasear a Eduardo Galeano y reiterar que el Fito es de esos fuegos que desde cualquier lugar del mundo se les mira. Y quien se acerca a él se puede quemar. De felicidad.
Si el Fito canta mi memoria me lleva a una charanga Ford 56 en la que mi padre nos trepaba y recorríamos la calle Mina, en las faldas del cerro, arteria principal donde habitamos como tribu: Las pilas, La matanza, La hacienda de la flor.
Los años de júbilo donde a tiro de piedra esperaban por nosotros los campos de beisbol en el vado del río, la sauceda y sus albercas, las arboledas del vivero.
En ese territorio crecimos ambos, el Fito que me lleva quizá unos diez años de edad, el que desde ese día en que el Pablito Ortega y él empezaron a entonar los versos de Miguel Aceves Mejía, sentados en un tubo que abastecía de agua al Rastro Municipal, en la pura esquina donde vivía El curro Preciado, allí se sentaban a cantar Ay qué laureles tan verdes, qué flores tan encendidas... Y la consecuencia desencadenó en vocación.
La vocación a la cual el Fito llama por su nombre cuando le pregunto cómo es que se enteró de su habilidad por el canto. Y con esa honestidad que le empapa la mirada responde sin fintas, directo al corazón: “Cantar es un gusto, es una vocación, es un hobbie, es una gracia que se trae, que nos dio Dios al nacer”.
Y luego expone con la más pura franqueza: “Quise aprender a tocar un instrumento, batería o guitarra, pero no tengo capacidad intelectual para asimilar, y el Rafa López y el Chayo Galindo me decían, pon los dedos así, en este tono, y aquí va mira Enamorado del amor: Ya cuántas veces me he equivocado, creyendo estar muy enamorado, pero no aprendí, y no es que no me gustara, pero mi fuerte estaba en la cantada. Lástima, Margarito. Pero me siento afortunado de cantar, y me siento afortunado de que mi voz y mi salud estén intactas”.
Un día el Fito se topó con la suerte de emprender una gira de carpas, visitó los pueblos de Sonora: San Pedro, Zamora, Pesqueira, Rayón, Topahue, Moctezuma. “Ahí tocábamos en carpas, sobre terrenos baldíos. Estábamos acoplados el Chayo Galindo y el Rafael López Franco, en un trío que no tenía nombre”.
Posteriormente los vientos quisieron llevarlos a Guaymas, Sonora, donde también visitaron una radio, cantaron, y alguien les hizo una fotografía de estudio, la cual el Fito aún conserva.
La memoria como anécdota, el inicio de un viaje al que no dejará de treparse jamás. Porque el canto es una vocación, y una rúbrica de su paso por la vida.
Vendrían después los otros motivos para el oficio, las agrupaciones que integró como vocalista: Los Junker’s, que la palabra representa un comando de pilotos aviadores alemanes, de guerra. “Con este grupo -rememora el Fito-, que armamos con los hermanos Carrillo, el Tavo y el Kiko, tuvimos muchas presentaciones en canchas de baile. En la Olivares, en la calle Leopoldo Ramos, había una cancha que se llamaba La cancha 4, allí tocamos infinidad de veces”.
Ya al género de trío lo estaba sucediendo el rock: “Porque andaba de moda, porque la raza entonaba y escuchaba ese género, el rock en su apogeo, te estoy hablando del 66 cuando ya la mecha estaba prendida en Hermosillo y en todo México, en todo el mundo”.
Luego vendrían otras agrupaciones: La fusión, donde el líber fue Arnoldo Amezquita Gámez; Luego incursionó con La proyección, posteriormente con Manuelito García.
Y los palomazos consuetudinarios que son los que prevalecen hasta la fecha.
He querido decir en estos párrafos (nunca logro decir lo que pienso y deseo, pero insisto aún en decirlo) que para mí el Fito es un ícono del talento, un camino al que desde siempre y desde el cerro, he querido atisbar. Porque representa la entraña de mi infancia, los muchos instantes de alegría que con su canto fundo en mis pasos de baile, quizá cuando escondiéndome de las ausencias me daba por bailar en lo oscurito, en solitario, bajo la enramada del taller donde vivimos con mi padre el Pando.
Debo decir la gratitud que me promueve en el interior la existencia del Fito, el padre del Conrado que es mi contemporáneo y con quien jugué a cantar rolas de Javier Solís. Debo decirlo, porque esa felicidad es vigente y cobra mayor fuerza cada vez que me topo al Fito frente a un micrófono.
Y el domingo pasado lo escuché cantando: Ayyyy la culeeeebraaaa. Y también bailó. Que machín.