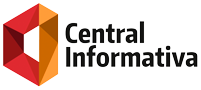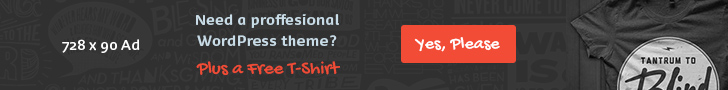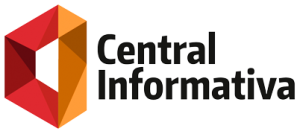Los descubrí cuando la infancia. Tenían en su existencia la vulnerabilidad generosa. Quiero decir con esto el costo de la belleza. Porque lo inmensos es proporcional a su volumen.
Los pájaros me encantaron desde siempre. Y recuerdo la vez aquella, otoño como ahora. Había desempacado de la imaginación una horqueta de mezquite, diminuta como el volumen de mis manos. La caja la hice de la lengua de un zapato de gamuza. Enredé bien el torniquete y la resortera desprendía un lance perfecto de las piedras más precisas. Se estrellaban contra los gatos, contra los perros.
El aullido más impresionante lo escuché cuando atiné en el ojo izquierdo de un perro bichi, cuyo amo era el dueño de la tienda, aquella mujer que de pronto tenía bigote y voz ronca. Mi madre quiso defenderme, decir que no, que la paz era religión y un puntal de crianza. El amo del animal enredó sus dedos en mis cabellos, lloré como un aullido.
Perfeccioné los tiros de piedra. A la distancia podía alcanzar a los usuarios de camión, era un gozo el tiro que penetraba por la ventana. Y ver la reacción de los agraviados desde mis piedras.
La rutina y el ocio. La diversión sin reparo en el bien y el mal.
Pasaron los días y el invierno llegó. En el mezquite del corral de la casa, acamparon los pájaros. Quise probar el tino y elegí la más redonda de las piedras, la puse sobre la caja, de gamuza, halé con todas mis fuerzas y antes del disparo cerré los ojos. Nadie me lo creyó, pero al soltar la caja de la resortera sentí cómo (por intuición, clarividencia), la piedra se impactó justo en el color amarillo del pecho del gorrión.
Corrí desesperado. Tomé al ave entre mis manos, le soplé por el pico, días antes había visto en la televisión cómo es un rescate de una persona que se infarta. Uno, dos, tres, le soplaba y aspiraba sobre su pico, sus ojos me engancharon como anzuelo, no podía dejar de verlo, y el pájaro que no paraba de vibrar: la lucha, la resistencia. El pretender el aire de nuevo, en sus pulmones, en sus alas.
Lo llevé al interior de mi cuarto, el mismo cuarto donde vivíamos todos, mi madre, mi padre y mis ochos hermanos. Debajo de la cama instalé su casa, en una caja de zapatos. Pasaron dos o tres días, ¿quién se acuerda perfectamente de las horas de su infancia?
Un poco de migajas, con agua. Mis ojos y mis palabras, el calor de mis manos, se convirtieron en el estímulo más frecuente del pájaro. La recuperación perfecta. Luego, después de una y otra vez levantarlo hacia el viento, mire cómo alzó su vuelo.
Sané la herida de mi alma. Estuve a mano con el gorrión. Lo miré incorporarse al aire, al cielo. En su éxodo comprendí lo vulnerable de su existencia. Y encontré también la vulnerabilidad de la mía.
Desde esa piedra disparada por mi resortera, desde esos días de acompañar al gorrión y orar por su recuperación, nunca más he vuelto a sentir la utilidad de este mi paso por la vida.
Ahora, en esta soledad que me habita, busco siempre al pájaro que un día, o dos, o tres, me acompañó.