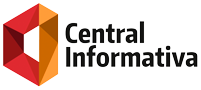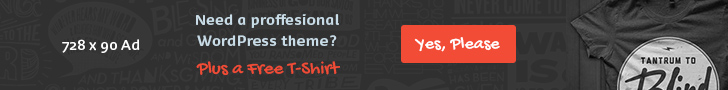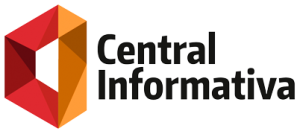No somos lo que creemos que somos, o al menos no lo seríamos si estuviéramos dispuestos a dar un paso más allá de la costumbre. Detrás de nuestro rostro se esconden otros rostros, otras respuestas a la misma pregunta que es la existencia del aquí y el ahora, el inevitable tiempo presente que todos habitamos. Lo que sucede es que nos encontramos más bien cómodos en nuestros dolores y agonías (verdaderos o simulados), en nuestras manías heredadas, nuestros gestos preprogramados; es decir que nos encontramos a nuestras anchas en esta fatalidad acartonada que hemos asumido como normalidad apetecible. ¿Para qué moverme de aquí si todos lo bueno y lo malo es territorio ya explorado? Parece que el objetivo de toda vida ha sido colmado y nuestro más alto deber ha de ser el de convertirnos en custodios de la inmovilidad, policías rigurosos de la repetición como destino vital. ¡Y así nos va! Detrás de la aparente calma se gesta una sorda tempestad emocional que tiene su cuota de enfermedad en los señoríos de la mente: el ser humano no ha sido creado para vivir dentro de una jaula. Detrás de las sonrisas estéticamente calculadas no pocas veces se esconde una desesperación demasiado grande como para ser expresada con palabras de hombre.
Estoy hablando, habrá quedado claro ya, del mundo de los malignos determinismos. Contra ellos me levanto en revolución total, contra ellos dirijo mis fuerzas porque sé bien que esconden una tragedia que se extiende más rápidamente que el fuego entre la yesca. El determinismo nos hace creer que lo que ha de ser será, y será divinamente. Esto nos “libera” de la responsabilidad de atacar la vida desde la voluntad y el delirio vital; los deterministas se creen más inteligentes que los demás, pero en realidad no son sino gente cobarde que no han entendido nada porque no hay querido entender. Reducen el mundo a su experiencia viciosa del mundo; suponen que la derrota tiene al menos un poco de luz: la certeza. Se trata de una seguridad patológica más propia de eunucos que de auténticas almas libres. Para ellos el mundo es un sistema cerrado de correspondencias al que uno no puede “meterle mano”; es como si viviéramos por fuera de la realidad, separados de toda posibilidad de intervención en el orden de la materia. Esto es totalmente falso, como se puede ver al voltear y ver la realidad que nos rodea; ahí están claramente las huellas de todos los sueños del mundo. Cada edificio, cada calle y avenida, cada empresa y cada innovación tecnológica son el eco de la voz humana que viene entretejiendo la historia desde el fondo de los tiempos.
La modernidad nos ha heredado un prejuicio racionalista que lejos de liberarnos nos mantiene atados a una piedra de molino, como las bestias. En realidad, la vida humana vivida a plenitud necesita con urgencia de una buena dosis fe. Los hombres libres saben saltar al vacío confiando en las fuerzas mismas de la vida, las que nos levantan y dirigen hacia sitios no sospechados; no se trata, quedará claro, de un fideísmo bobalicón empapado de paparruchas esotéricas. De lo que hablo es de lo evidente: somos pequeños y nuestra perspectiva es limitada; el mundo y sus relaciones interiores son demasiado complejas para ser comprendidas por nuestra mente diminuta. La fe nos ayuda a dirigir nuestras fuerzas al universo inmediato, que es hacia donde debemos dirigir nuestras intenciones. La acción percute lo inmediato, la piedra bruta del presente perpetuo que todos estamos felizmente condenados a habitar. Es difícil hablar de esto sin caer en las mistificaciones o los exabruptos religiosos; no hablo de eso, insisto, sino del poder abandonarnos al flujo natural de la existencia, creyendo que el camino se abre a nuestros pies y las derrotas que debemos enfrentar nunca han de ser definitivas si es que tenemos el coraje de rehacernos una y otra vez después de cada desventura.
Iré un poco más allá: cuando hablo de locura en realidad estoy hablando de amor. De nuevo las explicaciones: no me refiero a un amor sentimental sino a un amor-fuerza; se trata de la confianza sensata del que sabe hacer y estar cuando su participación es requerida en los juegos del mundo. Si nuestra relación con la vida fuera la de solamente interpretar basado en las trampas del silogismo, estaríamos derrotados antes de comenzar la batalla. Somos eso y más. Somos fuerza inexplicable, deseo y hambre, pasión por transformar hasta la raíz esa porción de tiempo y espacio que nos ha tocado en suerte. Es nuestro derecho el vivir bajo la luz de estas hermosas luchas; no somos las piezas de un sistema de engranajes de un reloj universal. No somos el efecto de una causa unívoca. No somos la materia destinada al deterioro: somos siempre algo más, algo que se expande y que alcanza las cotas del sueño de la vida que no acaba porque renace siempre entre los humos de la devastación. Soy uno entre los otros. Soy hombre entre los hombres. Mi carne es la forma de un deseo que no acabará nunca, aunque yo ya no esté.
Hablo del triunfo del misterio que es la conciencia que somos. Si en efecto, como dice el texto genésico, fuimos levantados desde el polvo, algo tuvo que animarnos, algo como un soplo de luz o un relámpago de verdad entre dos silencios eternos: entonces fuimos. Este es mi derecho: reclamar el linaje de los locos mansos. Eso deseo, andar sabiendo que debo abrirme a lo múltiple para que la sencilla unidad que soy se multiplique y dé frutos. Si creo en lo imposible lo posible se inflama y se transforma, se deja habitar por las fuerzas creadores de mi imaginación. Soy padre e hijo de mí mismo. Soy ya lo que decido. Detrás de todo esfuerzo por abandonar la quietud se encuentra el mismo aliento universal que ha creado todo esto que vemos y sentimos: mi destino es fluir en lo que hago y digo, en lo que escribo y pienso. Todo esto es mi derecho, y lo ejerzo sin vanidades ni remordimientos.