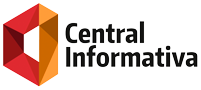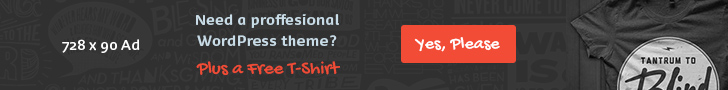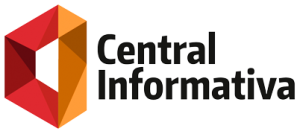La tía Refugio tenía voz fuerte y ojos verdes casi transparentes, su mirada me sonreía o castigaba cuando descubría travesuras. Nos recibía en su casa con una olorosa taza de café. En la década de los 70 mi madre y yo recorríamos sin miedo las calles que nos separaban de su casa, porque no sabíamos de asaltos a plena luz del día.
Recuerdo la casa de la tía Refugio, era cálida como un abrazo. En la entrada tenía una tiendita, enseguida la sala con dos sillones amarillos. La recámara en penumbra con una gran cama, el olor a madera del ropero cuya llave aún me parece enigmática. Más allá la cocina, una mesa y cuatro sillas. El mantel de flores, sobre este los cubiertos en un bote, la azucarera de aluminio y el frasco de café soluble.
Mientras hervía el agua para el café yo corría a la panadería, sin temor de que algún maleante detuviera mi carrera, los polvorones siguen siendo mis favoritos. Me gustaba oír las pláticas de los mayores, aunque no estaba permitido. Si se daban cuenta que escuchaba me mandaban a jugar al patio, yo prefería irme a la tiendita, la vitrina robaba mi atención.
Disfrutaba ver, oler y saborear el contenido de los frascos que guardaba. Eran dulces de diferentes sabores y colores. Los jamoncillos eran más caros, la tía Refugio siempre tenía uno para mí. Sus manos cansadas me enseñaron a tejer un estambre que ella misma fabricaba con tiritas de tela, a veces me daba la impresión de que las horas se entretejían con la misma paciencia que ella ponía en sus enseñanzas.
Un día escuché una palabra distinta, misteriosa: diabetes. Las personas adultas no sabían bien qué significaba, pero le estaba robando la salud a la tía Refugio. Recuerdo que un día ella se cayó y se fracturó la pierna. No quería que la operaran, por eso dejó pasar el tiempo. Su piel fue tornándose oscura, primero el pie, luego la pantorrilla; cuando el color negro llegó a la rodilla decidió que era tiempo de operarse.
Yo no podía verla, no era asunto de niñas, me dijeron. Pero la extrañaba, oía lo que comentaba la gente grande. No entendía qué sucedía, creo que por eso le tomé mala idea a la palabra “diabetes”. Recuerdo a mamá cuando llorando planchó su vestido negro. La escuché decirle a papá detalles del fallecimiento, la funeraria, el sepelio, cuestiones que ella supuso, yo no entendía.
Tenía siete años cuando lloré intensamente la partida sin despedida de una mujer que fue más abuela que tía. Tejí tristeza con los puntos de crochet que ella me enseñó, preguntándome qué era ese monstruo llamado diabetes que se lleva gente querida, temía regresara por mamá, papá, inclusive por mí.
Hoy sé que la gangrena en realidad se debió al descuido que tuvo de su pie diabético. Que la tía Refugio formó parte de los cien millones de personas que había en el mundo en la década de los 70, según la OMS, cifra que en nuestros días casi alcanza los 450 millones de personas.
Recuerdo a la tía Refugio porque recién se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes con el tema “Mujeres y Diabetes”, la novena causa de su muerte en todo el mundo, debido a los factores que siguen haciendo difícil el acceso de niñas y mujeres a una prevención efectiva, detección temprana, diagnóstico oportuno, tratamientos y atención al alcance de todas.
Como en casi todo el mundo, en México uno de los factores de riesgo para que niñas y mujeres padezcan diabetes es la desigualdad social y económica, que favorece la mala alimentación al no tener acceso a dietas nutritivas y difícil acceso a los servicios médicos y tratamientos adecuados, además de la discriminación y estigmatización que deben enfrentar en una sociedad machista.
Nuestro país ocupa el primer lugar en incidencia de diabetes y las mexicanas somos las más afectadas por esta epidemia. La solución no es sencilla. Necesitamos estrategias efectivas en salud pública que realmente eviten que esta enfermedad siga arrancándonos la vida de todas nuestras tías Refugio.
@SylviaT sylvia283@hotmail.com