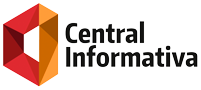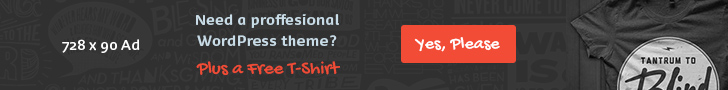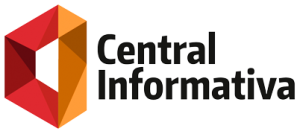Hay tiempo para la risa. Sobre la tierra dentro del cuarto que es la casa, Samuel, el más pequeño de los hijos, juega con palos de paleta convertidos en luchadores, de pronto una lata de cerveza es un dragón que aplasta a los enmascarados. La lucha termina. Samuel quita de su rostro un hilo verde que nace en su nariz, y pide a su madre un café con leche.
Son las seis y trece minutos de la tarde, tiempo propicio para ordenar la vida de sus cuatro hijos: la revisión de las tareas, los uniformes, los huevos para el desayuno, la cantidad de leche, las tortillas o el pan.
Son veintidós años y Nélida mueve sus ojos con experiencia de cuarenta abriles escudriñando la existencia. Sus manos son pequeñas, como su estatura, sus pestañas grandes y en ellas está el origen de su suerte, de haberse convertido en madre antes de los quince.
El parpadeo sedujo a un primo de su padre, y la conquistó. Ahora él está tras las rejas por un homicidio, o varios, de eso ella prefiere no hablar. “Si te invité a mi casa fue porque tú me dijiste que hablaríamos del diez de mayo, de lo que significa ser madre y querer a mi madre”.
Nélida sentencia que si el reportero no guarda la grabadora, entonces no habrá conversación. Luego echa en un vaso agua hirviendo, dos cucharadas de café, un poco de leche, un poco de azúcar y después a las manos de Samuel. “¿Ya la apagaste?, si no, no platicamos”. En una cubeta el reportero está sentado, Nélida en una silla de plástico, los niños todos en torno a la televisión, sobre la tierra, absortos a las travesuras de El Chavo.
–Siempre vas a la taquería solo ¿que no tienes con quién ir?”.
Nélida también pregunta: ¿Entonces te cuento lo de ser madre? La voz de Nélida es un treparse en los motivos de la infancia y adolescencia, de los instantes que retiene en la memoria. “Mira esta foto, me la hicieron antes de que cumpliera los quince. Era una niña, ya casi ni me acuerdo de ese tiempo. Me gustaba oír a Los Temerarios en la rokola de la taquería donde trabajaba. Allí fue donde conocí a Rufino, era más chaparrito que yo, nunca me habría fijado en él, pero la culpa, dice mi mamá, fue de mis ojos. “Ella me regañaba cuando me veía platicando con él, que porque era más grande que yo, yo le decía que era mi pariente, que no se preocupara, que ni me gustaba. Cuando menos pensé ya vivía con él”.
En el exterior del cuarto de cartón, que es la casa, se escucha el ladrido de un perro, eso recuerda a Nélida que hay que lavar los trastes donde acarrea comida de la taquería para el Chipo, el guardián de la casa. Va al corral, friega con un estropajo una olla, dos sartenes, unas cuantas cucharas y de paso lava un mandil del uniforme de su hijo Samuel.
“Antes de que él hiciera lo que hizo, vivíamos felices, él trabajando en una maquiladora, yo en la taquería de mi tía, donde mismo que ahora. “¿Lo que hizo? Me da vergüenza”. Nélida fija su mirada en las manos de Samuel, que han vuelto a la orquesta de maromas en los palos de paleta. Luego en automático cuenta lo que unos minutos antes decía era incontable. En una narración fluida está la historia del consumo de cristal de su esposo, de los golpes contra ella por no hacer lo que le pedía en la cama, de una blusa cuyos botones brotaron contra su rostro y el cuerpo inerme a la orden del varón. También la memoria describe el tránsito por la ciudad repartiendo droga junto a él, consumiendo droga por capricho de él, “para que quisiera hacerlo porque dizque fumando cristal dan más ganas”. Después la soledad y los hijos indefensos, el madrugar para ganarle tiempo al sol y tenerlos listos a la hora de entrar a la escuela, acabalar para el pago de la luz y el agua, la comida, los cuadernos, los camiones, y todavía, los domingos llevarle al marido los hijos y algo de dinero para la semana. Sobre la madre, Nélida agradece a la virgen que aún la tiene, “pero si yo te contara”. Su madre vive de rezar el evangelio, de profesar la palabra del Señor, de acatar los mandamientos, y como complemento: rechazar a sus hijos por ser éstos hijos de un asesino. “Pero no me queda de otra, es la única que me los puede cuidar en las tardes, mientras me desocupo de mi trabajo. Y de cualquier manera tengo que quererla, es mi madre”.
Antes de las ocho de la noche la televisión se apaga, los niños a esa hora deben dormir, porque están acostumbrados, porque su mamá los impuso, porque si no, no se despiertan temprano. El cuarto ahora duerme. Nélida en su voz de niña cuenta que algún día tendrá casa propia, y un carro, un marido ya no, los hombres que ha conocido sólo la buscan porque está sola y para una aventura. Sus hijos son primero, y por ellos se levanta antes de las cinco de la mañana todos los días. Sobre el amor, cree que aún no puede escaparse de Rufino, porque aunque hay muchos recuerdos malos, también está la historia bonita, aquella de cuando nacieron sus dos primeros hijos, que son cuatitos, y después el otro, luego la otra.
“De ellos hablamos cuando estamos en la visita conyugal, y antes de que amanezca nos damos tiempo para nosotros, pero él ya no es violento, todo lo contrario, ahora hasta me besa”. Nélida esboza una sonrisa: “No creas que nomás me la llevo haciendo eso, eh”.
En el suelo, a un lado del tendido donde duerme Samuel, están dos luchadores de palo: él es un dragón que sueña.