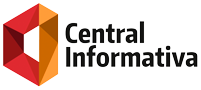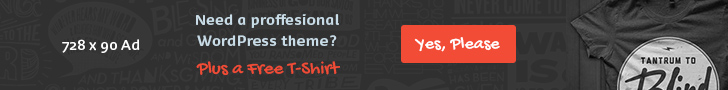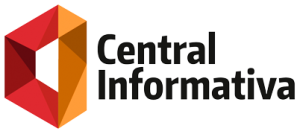Siempre he creído en el poder del diálogo, incluso cuando no he sabido ponerlo en práctica o cuando lo he ofrecido y he recibido un “no” por respuesta. Dialogar, como diría Gadamer, filósofo alemán, es la condición natural de la persona, la vocación a la que estamos llamados todos, lo que nos ha mantenido con vida a lo largo de los siglos. Sólo el diálogo puede explicar que hayamos sobrevivido todo lo que hemos tenido que enfrentar desde que caímos en esta tierra. Aunque la verdad, cada vez que volteo a mí alrededor observo a muchas personas que no parecen compartir conmigo este ideal; si no me cree, deténgase a escuchar con atención a la gente que debate en las redes sociales o en los medios: “¡Permíteme hablar!” es la expresión más socorrida. Es como si todo mundo quisiera decir cosas y nadie quisiera escucharlas.Dialogar implica ponerse en el lugar del otro, tratar de comprender lo que la otra persona dice y por qué lo dice. No se puede partir de la idea absurda de que la verdad es un tesoro que sólo yo poseo, porque todo diálogo que parta de esta premisa inadmisible y violenta estará condenado al fracaso. Para dialogar se precisa buena voluntad, deseo de encontrar un estado de común acuerdo y, sobre todo, entender que las circunstancias y las opiniones cambian: aquella idea por la que hoy estaríamos dispuestos a matar seguramente mañana no sea tan importante o resulte del todo intrascendente.
Hablo del diálogo porque veo lo que sucede en México en estos días, escucho con atención a sus protagonistas y observo una cerrazón absoluta de ambas partes: las posiciones son irreductibles, la “verdad” no se negocia y cuando eso sucede el resultado lógico es el uso de la violencia, lo que nos atañe a todos porque el incendio tarde o temprano nos alcanzará y afectará, como siempre, a los más débiles. Sé que hay muchos intereses en juego, que no hay un auténtico deseo de servir a los demás tanto como la búsqueda de privilegios, y eso es lo terrible: entender que la raíz de todo es un profundo egoísmo, una incapacidad de desprendimiento y de identificación con el otro, con el que se comparte un trozo de tierra y un poco de tiempo.
A mis cuarenta años he comprendido al fin algo: la paz y la democracia sólo se consiguen cuando se aprende a convivir diariamente, sin quebranto de nuestro espíritu, con auténticos hijos de puta. Dialogar es construir futuro.